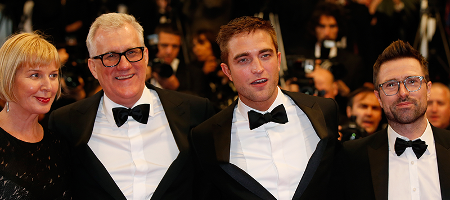Lo curioso de los ''valores'' como concepto es que están infinitamente más desvalorizados que cualquier otro. La razón está en la
sobreexplotación a la que los departamentos de marketing de medio mundo les han sometido. El asunto tiene filón (pregunten sino a su caja de ahorros, partido político o empresa energética favorita) y por esto hay que sacarle todo el jugo posible. Esto se nos da de muerte: poner en marcha la exprimidora y no apagarla hasta que haya caído la ultimísima gota y el fruto en cuestión haya acabado, consiguientemente, como un irreconocible y arrugadísimo engendro de la naturaleza. Si se tiene esto en cuenta, deberían evitarse muchas futuras decepciones: Entonces, que quede claro, sólo se nos está intentando vender otra cuenta de ahorro. Lo demás es pura fachada.
Por tercera vez en lo que llevamos de festival: ''Todo es falso''. De modo que, háganle caso a este culé, cuando respondan al timbre de su caso y vean al otro lado del umbral a un tipo sonriente que les hable de los valores a los que representa, estámpenle la puerta en todos los morros y, por si acaso, cierren con triple cerrojo.
Puede que Mark Shultz ganara la medalla de oro en la modalidad de lucha libre en los Juegos Olímpicos de Los Angeles, pero desgraciadamente tardó demasiado en aprender esta valiosísima lección vital. La historia, grosso modo, sigue así: la década de los 80 tocaba a su fin... y buena falta que hacía. Los Estados Unidos estaban encajando como mejor podían (es decir, de forma patética) los últimos coletazos de la era Reagan. La ''crisis'' estaba en boca de todo buen americano, y ésta, como nos sucede ahora, era multidimensional.
No sólo fallaba la economía; no sólo habían carencias alarmantes en el sector energético... también se resentían de aquel monumental catarro, los dichosos valores. Y así andaba la gente, capeando el temporal, y estornudando mucho. En estas circunstancias conoció Mr. Shultz, el luchador, a John du Pont, el heredero, y genio del marketing más rancio. El segundo acudió al primero con una tentadora oferta para reflotar su por aquel entonces maltrecha carrera como luchador profesional.
La zanahoria no sólo consistía en unos cuantos ceros depositados debidamente en el banco al final de mes, sino también en la promesa de volver a darle sentido a todos los valores olvidados. Como se ha dicho, Mark no le cerró a la puerta a John... y a partir de ahí todo se jodió.
'Foxcatcher' es la recreación cinematográfica, ''basada en hechos reales'', de esta jodienda, desconocida a priori por la mayoría de asistentes hoy al Grand Théaâtre Lumière, pero que sin duda merecía ser contada. No por ser un documento histórico-deportivo imprescindible no por ser una delicatesen para los amantes de la materia (que también), sino más bien por suponer un punto de partida ideal para adentrarse en una
exquisita ramificación de temáticas, tan diversas como apasionantemente complejas. La película viene firmada, por cierto, por quien ya viniera de dirigir en 2011 la imprescindible (tanto para los fanáticos del baseball como para los enfermos del deporte en general) 'Moneyball: Rompiendo las reglas'. El nombre del cineasta:
Bennett Miller, y por si a alguien le interesa, acaba de consagrarse como
una de las voces más talentosas del cine americano moderno.
'Foxcatcher'
coge las bases del biopic... para hacer con ellas lo que quiera, remodelando así, y en cierto modo, el concepto de lo que debería ser un
modelo (casi) perfecto de dicho género. Ahora resulta que por mucho que la historia ya venga dada, ésta puede presentarse
de tal modo que el espectador se vea obligado a jugar una parte esencial en su (re)construcción. Milagro. Con un calculadísimo uso de las elipsis y del fuera de campo, Miller muestra lo justo para que al final cada uno se haga la película que más le agrade. Una de las infinitas posibilidades nos habla sobre un
angustioso estudio sobre la pertenencia a la unidad familiar (es decir, sobre el complacer y el ser recompensado por los seres queridos), y una de las más plausibles vendría a hacer referencia todo lo concerniente a
la muerte de, ni más ni menos, los Estados Unidos. Al menos del brillante ideal (hablemos, una vez más, de valores) que algún día decidimos tragarnos. El tono no es crepuscular, sino directamente fantasmagórico (en más de dos horas de metraje, los nubarrones jamás nos permitirán atisbar el cielo), los personajes que vagan por el escenario, en el mejor de los casos, están condenados a la más cruel de las desapariciones.

El drama retroalimentado por el trío protagonista no sólo se ve reflejado en sus personas, sino directamente en el destino de la nación en la que, pobres ilusos, creen (o dicen creer) tan ciegamente.
Portentosa en el músculo y apabullantemente desoladora en lo que a fuerza espiritual se refiere, esta película impecablemente filmada no tarda en coger una
contundencia operística (imprescindible para ello la espeluznante partitura compuesta por Mychael Danna y Rob Simonen) que la llevará en volandas a la conquista de sus metas. Fundamental para tal labor los tres protagonistas principales: En una esquina,
Mark Ruffalo, el mejor del triángulo; en la otra
Steve Carrell, quien no desaprovecha el caramelo para confirmarse como uno de los mejores-peores jefes de las historia; en el medio, y debatiéndose entre ambos medios, nosotros mismos, o mejor dicho,
Channing Tatum. La masa, el toro, el Hércules, la roca, la montaña de músculos, el volcán emocional a punto de estallar. El invencible; la piltrafa humana. Bennett Miller saca el máximo partido del físico goriláceo de su gran estrella, pero extrae de él, al mismo tiempo, una gracilidad que servirá, al fin y al cabo, para lo que sirve la propia película: para
zarandear al espectador de un lado del ring para el otro. Con toda la bestialidad y agilidad del mundo;
con todo el poderío exigible... con toda la malicia para que, una vez haya sonado la campana, nos quedemos justo en frente del cadáver.
Con esta aterradora perspectiva final vive una de las jóvenes protagonistas de
'Still the Water'. En una apacible comunidad costera japonesa, una encantadora alumna de instituto es perseguida por la amenaza del fantasma de la muerte de su madre y claro, a la chiquilla esto en un principio le trastoca cualquier proyecto de felicidad que pudiera pasar por su cándida mente. Afortunadamente para ella, quien mueve los hilos de su historia es una
Naomi Kawase en pleno control de sus facultades, y quien además se las ingenia para firmar
una de las películas más redondas de su prolífica carrera. Como si ante la obra más famosa del maestro Hokusai nos encontráramos, la película empieza con una impecable filmación de las olas del océano que día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, van golpeando la costa de la que, a lo largo de prácticamente dos horas, va a ser nuestra casa.
En ella, el a priori terrible horizonte del fin de la vida en realidad no es tal, pues ésta, como sucede con las olas, no acaba nunca.
Se convierte pues la tragedia potencial en una ocasión tan buena como cualquier otra para seguir celebrando, que nunca está de más, ese tan divinizado ciclo. La comprensión del folclore, pero sobre todo de esta
lógica semi-mitológica tan geográfica y culturalmente alejada de nosotros, lleva a Kawase a obrar el que no puede definirse de otra forma que de
pequeño / gran milagro cinematográfico. La naturaleza y la humanidad (y viceversa), los hombres y las mujeres (ídem), la vida en su fin y en su principio... con aquella abrumadora naturalidad y estilo pseudo-documentalista marca de la casa, la cineasta japonesa consigue que entendamos (quizás no a través de la literalidad de la palabra, pero desde luego sí a través del poder de las imágenes, que al fin y al cabo por esto estamos aquí)
las preocupaciones existenciales más universales a través de unos nuevos ojos. Preciosa poesía, tanto en la estética (estos increíbles buceos a pulmón libre) como en el contenido, que pocas veces se había mostrado tan directamente acertado; tan atractivo.
Adiós al habla
Puestos a hablar de estrofas, versos y rimas, y ya que sólo faltan dos días para el ''día G'' (ya llegaremos, paciencia), sería éste un momento perfecto para incidir en el preocupante desprecio que en determinadas partes del mundo se tiene hacia una de las habilidades que nos hace -orgullosamente- humanos: el habla. Por ejemplo, mirando siempre hacia el este, el meridiano 38, aparte de jugar un rol fundamental en la Historia contemporánea de las dos Coreas, marca también uno de los puntos a partir de los cuales la gente dejó hace tiempo de hablar... para ponerse a gritar. Con el cine surcoreano, por ejemplo, nos topamos.
'Dohee-ya' nos vuelve a llevar a un pueblo costero, sólo que ahí no reina en absoluto el mismo espíritu benévolo-pacífico de Kawase. Al mando está ahora
July Jung, quien nos habla de una oficial de policía recién llegada de la capital Seúl, y que deberá hacer cumplir el orden en una comunidad reacia a ello. La muestra más inquietante de ello, una misteriosa niña que aparte de poner título a la cinta, parece ser el chivo expiatorio de toda la aldea.

Ante tan flagrante injusticia, los servicios sociales quedarán incomprensible de lado, ya que la determinada jefa de los cuerpos de la ley decidirá, por su propia cuenta, adoptar de forma extraoficial (no le queda otra) al mencionado saco de boxeo, que parece estar al límite de golpes que puede llegar a recibir. Se establecerá entonces entre ambos personajes una especie de relación materno-filial de emergencia (en ambos sentidos). Prohibido cantar victoria tan temprano, pues
esto es Corea del Sur, país de alaridos, venganzas servidas frías, y perversiones. La relación ahora descrita deriva, como no podía ser de otra manera, en la sospecha más incómoda: ¿habemus pederastia? A saber. Y ahí está el gancho. Allá cada uno con sus gustos y su tolerancia para con lo desagradable.
Jung se pasa de frenada en la adopción del tono (turbio y oscuro, por descontado) y se recrea en exceso en los moratones, aun así consigue salvar el ejercicio gracias sobre todo a la
indiscutible belleza de su puesta en escena y al pulso firme con el que maneja la altísima volatilidad de la trama.

Para esto último, la griega
'Xenia', de
Panos H. Koutras. Agradable sorpresa por suponer ésta un más que bienvenido respiro en la agónica crónica de la igualmente agónica -puta- crisis financiera de nuestros tiempos... desagradable traspié en casi todo lo demás. Aparte de algún que otro apunte referente a la emergencia de los grupos radicales de ultra-derecha en el país heleno, se impone el
sentido liberado de un cuento fabulesco de corte formalmente clásico y de formas, obviamente, modernas. Dos jóvenes hermanos de origen albanés se reúnen a raíz de la muerte de su madre... y del descubrimiento de nuevas informaciones concerniendo a su padre, quien les abandonó cuando ellos todavía llevaban puestos los pañales. Para mayor tortura del sentido auditivo, los gritos (en este caso en su versión más amanerada) vuelen a erigirse en principal hilo conductor de una
historia demasiado abonada a lo histriónico y lo desesperadamente delirante. Hasta la valiente reivindicación (más ahora mismo) de la comunidad homosexual queda eclipsada por la
falta de punch con la que el director quiere condenar al conjunto.
Australia, el antes y el después
Ante esta avalancha decibélica, urge la tentación de seguir el ejemplo de otros críticos cinematográficos de primer nivel y hacer las maletas. Eso sí, no para ir a casa, sino para largarse a la que literalmente es la otra punta del mundo. En Australia nos aguardan los dos últimos títulos de esta maratoniana jornada... ambos con el mismo leitmotiv: el fin del mundo.
'These Final Hours', tal y como reza el título, se centra en ''Las horas finales'' del planeta Tierra. Por razones cósmicas no del todo bien explicadas (ya va bien así), a la ciudad australiano-occidental de Perth y a todos sus habitantes le quedan exactamente doce horas de vida... prórroga agónica aprovechada para atar los últimos cabos sueltos y, por supuesto, faltaría más, correrse la última gran juerga.
Sexo, drogas y rock and roll... solo que no. Más allá de un arranque mínimamente prometedor en el que rueda alguna cabeza, el director y guionista
Zak Hiditch apuesta incomprensiblemente por un plano emocional en el que, sencillamente, es un absoluto incompetente. La cutrez se impone en el resto de aspectos y consecuentemente, acaba consiguiéndose lo más complicado, esto es,
que una aventura pre-apocalíptica a contrarreloj se convierta en algo cansino; en un rollo, vaya.
Y del ''pre-'' al ''post-''. El ligeramente sobrevalorado
David Michôd desembarca en Cannes con su segundo largometraje,
'The Rover'. Mismo espacio; diferente tiempo. Diez años después de un cataclismo conocido como ''El colapso'', Australia (y se supone que el resto del mundo), se ha convertido en un polvoriento descampado en el que el ser humano no es que haya perdido la capacidad del habla, es que directamente se ha olvidado de que lo que realmente nos hace personas es la habilidad para relacionarnos y conectar con otras personas. Muy inteligentemente, Michôd hace que la -buscada- idiotez de todos los diálogos de su nueva obra dé más importancia a lo que viene a continuación. Sale a relucir entonces una de las mayores señas de identidad del nuevo
cine aussie, experto, como pocos otros, en sostener la calma tensa... y en hacer que ésta estalle en una explosión hemoglobínica de altísimo radio de impacto.
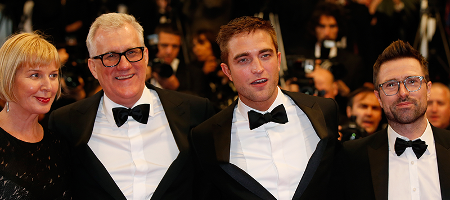
A pesar de que baraje bien unos referentes de altura, de entre los que destacan el 'Mad Max', de George Miller y ''La carretera'', de Cormac McCarthy,
a Michôd a veces se le cala el motor de su vehículo. No acaba de calibrar del todo bien el grado de aridez del relato, es por esto que esta historia parece perder su propio hilo en tantos tramos. Existe el serio riesgo de quedar irremediablemente desplazado o, peor aún,
atrapado en uno de los muchos agujeros de una narración no del todo consistente y demasiado llena de agujeros. Por suerte, acaba imponiéndose la contundencia de las descargas adrenalínicas, plenamente satisfactorias no sólo en el prodigioso arranque de la cinta, sino también en cada uno de los tiroteos que igualmente marcan el compás del conjunto. Esto y una agradable sorpresa que en absoluto nos importa comérnos con patatas:
Robert Pattinson, excelentemente aconsejado (o justo lo contario, vaya usted a saber...), ha apostado fuerte por un papel que parece remar en dirección contraria a la que ahora mismo lo hace su carrea. La jugada no podría haber salido mejor. Tanto que es la mejor noticia de este neowestern del olvido: bajo tanto ruina, sangre y asfalto a punto de quebrarse para siempre, hay también hueco para un talento artístico que no esperábamos encontrar. Toma. Y encantados.
Mañana, más.
por Víctor Esquirol Molinas
P.D.: Mientras, en el Marché du Film...
 Click aquí para más información
Click aquí para más información
 Lo curioso de los ''valores'' como concepto es que están infinitamente más desvalorizados que cualquier otro. La razón está en la sobreexplotación a la que los departamentos de marketing de medio mundo les han sometido. El asunto tiene filón (pregunten sino a su caja de ahorros, partido político o empresa energética favorita) y por esto hay que sacarle todo el jugo posible. Esto se nos da de muerte: poner en marcha la exprimidora y no apagarla hasta que haya caído la ultimísima gota y el fruto en cuestión haya acabado, consiguientemente, como un irreconocible y arrugadísimo engendro de la naturaleza. Si se tiene esto en cuenta, deberían evitarse muchas futuras decepciones: Entonces, que quede claro, sólo se nos está intentando vender otra cuenta de ahorro. Lo demás es pura fachada. Por tercera vez en lo que llevamos de festival: ''Todo es falso''. De modo que, háganle caso a este culé, cuando respondan al timbre de su caso y vean al otro lado del umbral a un tipo sonriente que les hable de los valores a los que representa, estámpenle la puerta en todos los morros y, por si acaso, cierren con triple cerrojo.
Puede que Mark Shultz ganara la medalla de oro en la modalidad de lucha libre en los Juegos Olímpicos de Los Angeles, pero desgraciadamente tardó demasiado en aprender esta valiosísima lección vital. La historia, grosso modo, sigue así: la década de los 80 tocaba a su fin... y buena falta que hacía. Los Estados Unidos estaban encajando como mejor podían (es decir, de forma patética) los últimos coletazos de la era Reagan. La ''crisis'' estaba en boca de todo buen americano, y ésta, como nos sucede ahora, era multidimensional. No sólo fallaba la economía; no sólo habían carencias alarmantes en el sector energético... también se resentían de aquel monumental catarro, los dichosos valores. Y así andaba la gente, capeando el temporal, y estornudando mucho. En estas circunstancias conoció Mr. Shultz, el luchador, a John du Pont, el heredero, y genio del marketing más rancio. El segundo acudió al primero con una tentadora oferta para reflotar su por aquel entonces maltrecha carrera como luchador profesional.
La zanahoria no sólo consistía en unos cuantos ceros depositados debidamente en el banco al final de mes, sino también en la promesa de volver a darle sentido a todos los valores olvidados. Como se ha dicho, Mark no le cerró a la puerta a John... y a partir de ahí todo se jodió. 'Foxcatcher' es la recreación cinematográfica, ''basada en hechos reales'', de esta jodienda, desconocida a priori por la mayoría de asistentes hoy al Grand Théaâtre Lumière, pero que sin duda merecía ser contada. No por ser un documento histórico-deportivo imprescindible no por ser una delicatesen para los amantes de la materia (que también), sino más bien por suponer un punto de partida ideal para adentrarse en una exquisita ramificación de temáticas, tan diversas como apasionantemente complejas. La película viene firmada, por cierto, por quien ya viniera de dirigir en 2011 la imprescindible (tanto para los fanáticos del baseball como para los enfermos del deporte en general) 'Moneyball: Rompiendo las reglas'. El nombre del cineasta: Bennett Miller, y por si a alguien le interesa, acaba de consagrarse como una de las voces más talentosas del cine americano moderno.
'Foxcatcher' coge las bases del biopic... para hacer con ellas lo que quiera, remodelando así, y en cierto modo, el concepto de lo que debería ser un modelo (casi) perfecto de dicho género. Ahora resulta que por mucho que la historia ya venga dada, ésta puede presentarse de tal modo que el espectador se vea obligado a jugar una parte esencial en su (re)construcción. Milagro. Con un calculadísimo uso de las elipsis y del fuera de campo, Miller muestra lo justo para que al final cada uno se haga la película que más le agrade. Una de las infinitas posibilidades nos habla sobre un angustioso estudio sobre la pertenencia a la unidad familiar (es decir, sobre el complacer y el ser recompensado por los seres queridos), y una de las más plausibles vendría a hacer referencia todo lo concerniente a la muerte de, ni más ni menos, los Estados Unidos. Al menos del brillante ideal (hablemos, una vez más, de valores) que algún día decidimos tragarnos. El tono no es crepuscular, sino directamente fantasmagórico (en más de dos horas de metraje, los nubarrones jamás nos permitirán atisbar el cielo), los personajes que vagan por el escenario, en el mejor de los casos, están condenados a la más cruel de las desapariciones.
Lo curioso de los ''valores'' como concepto es que están infinitamente más desvalorizados que cualquier otro. La razón está en la sobreexplotación a la que los departamentos de marketing de medio mundo les han sometido. El asunto tiene filón (pregunten sino a su caja de ahorros, partido político o empresa energética favorita) y por esto hay que sacarle todo el jugo posible. Esto se nos da de muerte: poner en marcha la exprimidora y no apagarla hasta que haya caído la ultimísima gota y el fruto en cuestión haya acabado, consiguientemente, como un irreconocible y arrugadísimo engendro de la naturaleza. Si se tiene esto en cuenta, deberían evitarse muchas futuras decepciones: Entonces, que quede claro, sólo se nos está intentando vender otra cuenta de ahorro. Lo demás es pura fachada. Por tercera vez en lo que llevamos de festival: ''Todo es falso''. De modo que, háganle caso a este culé, cuando respondan al timbre de su caso y vean al otro lado del umbral a un tipo sonriente que les hable de los valores a los que representa, estámpenle la puerta en todos los morros y, por si acaso, cierren con triple cerrojo.
Puede que Mark Shultz ganara la medalla de oro en la modalidad de lucha libre en los Juegos Olímpicos de Los Angeles, pero desgraciadamente tardó demasiado en aprender esta valiosísima lección vital. La historia, grosso modo, sigue así: la década de los 80 tocaba a su fin... y buena falta que hacía. Los Estados Unidos estaban encajando como mejor podían (es decir, de forma patética) los últimos coletazos de la era Reagan. La ''crisis'' estaba en boca de todo buen americano, y ésta, como nos sucede ahora, era multidimensional. No sólo fallaba la economía; no sólo habían carencias alarmantes en el sector energético... también se resentían de aquel monumental catarro, los dichosos valores. Y así andaba la gente, capeando el temporal, y estornudando mucho. En estas circunstancias conoció Mr. Shultz, el luchador, a John du Pont, el heredero, y genio del marketing más rancio. El segundo acudió al primero con una tentadora oferta para reflotar su por aquel entonces maltrecha carrera como luchador profesional.
La zanahoria no sólo consistía en unos cuantos ceros depositados debidamente en el banco al final de mes, sino también en la promesa de volver a darle sentido a todos los valores olvidados. Como se ha dicho, Mark no le cerró a la puerta a John... y a partir de ahí todo se jodió. 'Foxcatcher' es la recreación cinematográfica, ''basada en hechos reales'', de esta jodienda, desconocida a priori por la mayoría de asistentes hoy al Grand Théaâtre Lumière, pero que sin duda merecía ser contada. No por ser un documento histórico-deportivo imprescindible no por ser una delicatesen para los amantes de la materia (que también), sino más bien por suponer un punto de partida ideal para adentrarse en una exquisita ramificación de temáticas, tan diversas como apasionantemente complejas. La película viene firmada, por cierto, por quien ya viniera de dirigir en 2011 la imprescindible (tanto para los fanáticos del baseball como para los enfermos del deporte en general) 'Moneyball: Rompiendo las reglas'. El nombre del cineasta: Bennett Miller, y por si a alguien le interesa, acaba de consagrarse como una de las voces más talentosas del cine americano moderno.
'Foxcatcher' coge las bases del biopic... para hacer con ellas lo que quiera, remodelando así, y en cierto modo, el concepto de lo que debería ser un modelo (casi) perfecto de dicho género. Ahora resulta que por mucho que la historia ya venga dada, ésta puede presentarse de tal modo que el espectador se vea obligado a jugar una parte esencial en su (re)construcción. Milagro. Con un calculadísimo uso de las elipsis y del fuera de campo, Miller muestra lo justo para que al final cada uno se haga la película que más le agrade. Una de las infinitas posibilidades nos habla sobre un angustioso estudio sobre la pertenencia a la unidad familiar (es decir, sobre el complacer y el ser recompensado por los seres queridos), y una de las más plausibles vendría a hacer referencia todo lo concerniente a la muerte de, ni más ni menos, los Estados Unidos. Al menos del brillante ideal (hablemos, una vez más, de valores) que algún día decidimos tragarnos. El tono no es crepuscular, sino directamente fantasmagórico (en más de dos horas de metraje, los nubarrones jamás nos permitirán atisbar el cielo), los personajes que vagan por el escenario, en el mejor de los casos, están condenados a la más cruel de las desapariciones.